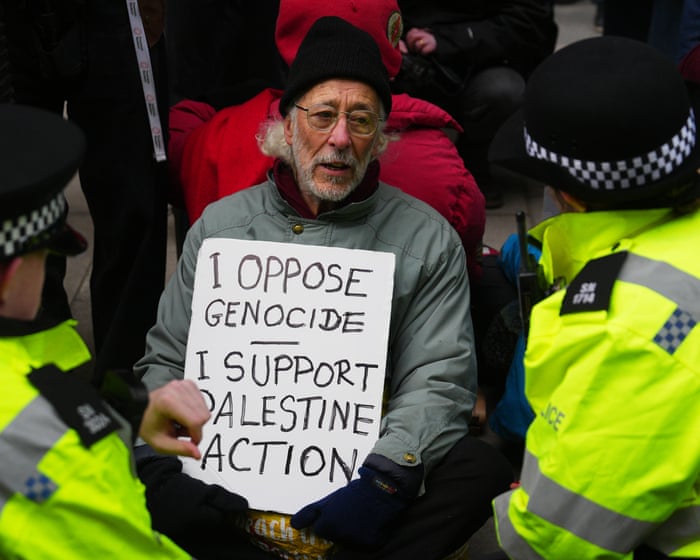Todavía recuerdo la primera vez que pisé los impecables terrenos de Mar-a-Lago. Era temprano por la mañana—el turno de mi papá comenzaba a las 7 a.m., y yo había ido con él. El aire ya era espeso y húmedo, y las veinte acres de céspedes y jardines cuidadosamente atendidos del club parecían brillar.
Mi papá estaba a cargo del mantenimiento de los acondicionadores de aire de las habitaciones del resort, así como de sus cinco canchas de tenis de campeonato, así que conocía bien el lugar. Me dio una rápida visita antes de presentarme con el gerente de contratación, quien me ofreció un trabajo. Ese primer día, me entregaron un uniforme—una polo blanca con el emblema de Mar-a-Lago, una falda blanca corta—y una placa de identificación que decía JENNA en letras mayúsculas. (Aunque mi nombre real era Virginia, todos en casa me llamaban Jenna).
Unos días después, mi papá dijo que quería presentarme con el mismísimo señor Trump. No eran exactamente amigos, pero mi papá era un trabajador arduo, y Trump apreciaba eso—yo había visto fotos de ellos dándose la mano. Un día, mi padre me llevó a la oficina de Trump. "Esta es mi hija", dijo papá, con la voz llena de orgullo. Trump no pudo ser más amable, diciéndome que era genial tenerme allí. "¿Te gustan los niños?", preguntó. "¿Alguna vez has cuidado niños?". Mencionó que poseía varias casas cerca del resort que prestaba a amigos. Poco después, estaba ganando dinero extra algunas noches a la semana cuidando a los hijos de familias adineradas.
Pero fue mi trabajo regular el que me dio mi primer vistazo real de un futuro mejor. El spa, como el resort en sí, era lujoso, con acabados suntuosos y una decoración reluciente e impecable. Había enormes bañeras doradas, dignas de un dios. Me impactó lo tranquilos y contentos que todos parecían estar allí dentro. Mis tareas—preparar té, limpiar baños, reabastecer toallas—me mantenían justo fuera de las salas de masaje, pero podía ver lo relajados que lucían los clientes cuando salían. Comencé a imaginar que, con el entrenamiento adecuado, algún día podría ganarme la vida ayudando a la gente a aliviar su estrés. Tal vez, pensé, su sanación también podría ayudarme a sanar a mí.
Luego, unas semanas antes de mi cumpleaños número 17, en un día sofocante, caminaba hacia el spa de Mar-a-Lago para trabajar cuando un auto redujo la velocidad detrás de mí. Dentro iban una socialité británica llamada Ghislaine Maxwell y su chofer, Juan Alessi, a quien ella siempre llamaba "John". Alessi luego declaró bajo juramento que cuando Maxwell me vio—con mi largo cabello rubio, figura delgada y lo que él describió como mi apariencia notablemente "joven"—ella ordenó desde el asiento trasero: "¡Para, John, para!".
Alessi obedeció, y luego supe que Maxwell bajó y me siguió. En ese momento, no tenía idea de que un depredador se estaba acercando.
Imaginen a una chica con un uniforme blanco impecable sentada detrás de un mostrador de recepción de mármol. Es delgada, con un rostro pecoso e infantil, y su largo cabello rubio recogido hacia atrás. En esa tarde abrasadora, el spa está casi vacío, así que la chica está en la recepción leyendo un libro de biblioteca sobre anatomía. Espera que estudiarlo le dé algo que le ha faltado por demasiado tiempo: un sentido de propósito. ¿Cómo se sentiría, se pregunta, ser realmente buena en algo?
Alcé la vista de mi libro y vi a una mujer llamativa con cabello corto oscuro caminando con confianza hacia mí.
"Hola", dijo la mujer cálidamente. Parecía tener unos 30 años, y su acento británico me recordó a Mary Poppins. No podía nombrar a los diseñadores que llevaba puestos, pero estaba segura de que su bolso costaba más que la camioneta de mi papá. Extendió su mano perfectamente manicurada para que se la estrechara. "Ghislaine Maxwell", dijo, pronunciando su nombre de pila "Giilen". Señalé mi placa de identificación. "Soy Jenna", respondí, sonriendo como me habían entrenado. Sus ojos se posaron en mi libro, que estaba lleno de notas adhesivas. "¿Estás interesada en los masajes?", preguntó. "¡Qué maravilloso!".
Recordando mis deberes, le ofrecí a esta mujer cautivadora una bebida, y ella eligió té caliente. Fui a buscarlo y regresé con una taza humeante. Pensé que ese sería el final de nuestra interacción, pero ella continuó hablando. Maxwell mencionó que conocía a un hombre adinerado—un miembro de Mar-a-Lago desde hace mucho tiempo, dijo—que buscaba un terapeuta de masajes para viajar con él. "Ven a conocerlo", insistió. "Ven esta noche después del trabajo".
Incluso ahora, más de 20 años después, todavía puedo recordar la emoción que sentí. Como me indicó, anoté su número de teléfono y la dirección de su amigo adinerado: 358 El Brillo Way. "Hasta luego, espero", dijo Maxwell, moviendo su mano derecha con un ligero giro de muñeca antes de desaparecer.
Unas horas después, mi papá me llevó a El Brillo Way. El viaje tomó cinco minutos, y no hablamos mucho. Mi padre nunca necesitó una explicación sobre la importancia de ganar dinero.
Cuando llegamos, nos enfrentamos a una mansión extensa de dos pisos con seis habitaciones. En muchos documentales de televisión, esta casa se muestra pintada de un blanco de buen gusto, como lo estaba años después. Pero en el verano de 2000, la casa a la que llegamos era de un rosa chillón, del color del Pepto-Bismol.
Salté del auto antes de que mi papá pudiera apagar el motor, caminé hasta la gran puerta de madera principal y toqué el timbre. Maxwell respondió y salió. "Muchas gracias por traerla", le dijo a mi papá, toda sonrisas, aunque en retrospectiva, parecía ansiosa por que se fuera.
"Jeffrey ha estado esperando conocerte", dijo, subiendo las escaleras. "Ven".
Siguiéndola, traté de no mirar las paredes, que estaban cubiertas con fotos y pinturas de mujeres desnudas. ¿Tal vez así era como la gente adinerada con gusto refinado decoraba sus hogares?
Cuando llegamos al rellano del segundo piso, Maxwell giró a la derecha y me llevó a un dormitorio. Rodamos una cama king-size y entramos en una habitación contigua con una mesa de masajes. Un hombre desnudo yacía boca abajo en ella, con la cabeza apoyada en sus brazos doblados. Cuando nos escuchó entrar, levantó ligeramente la cabeza para mirarme. Recuerdo sus cejas tupidas y las profundas arrugas en su rostro mientras sonreía.
"Saluda al señor Jeffrey Epstein", instruyó Maxwell. Pero antes de que pudiera, él habló: "Puedes llamarme Jeffrey". Tenía 47 años—casi tres veces mi edad.
Frente a la espalda desnuda de Epstein, miré a Maxwell en busca de orientación. Nunca había recibido un masaje, y mucho menos dado uno. Aun así, pensé: "¿No debería estar bajo una sábana?". La expresión casual de Maxwell sugería que la desnudez era normal. "Cálmate", me dije. "No arruines esta oportunidad".
Palm Beach estaba a solo 16 millas de mi ciudad natal, Loxahatchee, pero la brecha económica hacía que se sintiera mucho más lejos. Necesitaba aprender cómo hacían las cosas los ricos. Además, aunque el hombre en la mesa estaba desnudo, no estaba sola con él. Tener a una mujer allí me hacía sentir más tranquila.
Ella comenzó la lección. Al dar un masaje, dijo, debía mantener una palma en la piel del cliente en todo momento para no sobresaltarlo. "La continuidad y el flujo son clave", explicó. Comenzamos con sus talones y arcos, luego subimos por su cuerpo. Cuando llegamos a sus nalgas, intenté deslizarme sobre ellas hacia su espalda baja. Pero Maxwell puso sus manos sobre las mías y las guió hacia su trasero. "Es importante no ignorar ninguna parte del cuerpo", dijo. "Si te saltas partes, la sangre no fluirá correctamente".
"Saben a qué escuela va tu hermano", dijo Epstein. "Nunca debes contarle a nadie lo que sucede en esta casa".
Solo más tarde me daría cuenta de cómo, paso a paso practicado, ellos dos estaban derribando mis defensas. Cada vez que sentía un atisbo de incomodidad, una mirada a Maxwell me aseguraba que estaba exagerando. Esto continuó durante aproximadamente media hora, bajo la apariencia de una lección de masaje legítima.
Epstein me hizo preguntas. "¿Tienes hermanos?". Dije que tenía dos hermanos. "¿A qué escuela secundaria vas?". Le dije que había abandonado después del noveno grado pero que solo tenía 16 años. "¿Tomas anticonceptivos?", preguntó Epstein. ¿Era una pregunta extraña para una entrevista de trabajo? Explicó que era solo su manera de conocerme, ya que pronto podría viajar con él. Admití que tomaba la píldora.
"Lo estás haciendo genial", dijo Maxwell mientras yo mantenía mis manos moviéndose al ritmo de las suyas.
Entonces Epstein dijo: "Cuéntame sobre tu primera vez". Dudé. ¿Quién había oído de un empleador preguntando sobre perder la virginidad? Pero quería el trabajo, así que respiré hondo y compartí un poco sobre mi infancia difícil. Mencioné vagamente que había sido abusada por un amigo de la familia y que había huido, pasando tiempo en las calles. Epstein no se echó atrás; en cambio, lo tomó a la ligera, burlándose de mí por ser "una chica traviesa".
"Para nada", dije a la defensiva. "Soy una buena chica. Simplemente siempre terminaba en los lugares equivocados".
Epstein levantó la cabeza y me sonrió burlonamente. "Está bien", dijo. "Me gustan las chicas traviesas".
Luego se dio la vuelta sobre su espalda, y me sorprendió ver que tenía una erección. Sin pensar, levanté ambas manos como para decir: "Alto". Pero cuando miré a Maxwell, ella no se inmutó. Ignorando su excitación, puso sus manos en su pecho y comenzó a amasar. "Así", dijo, actuando como si nada estuviera mal. "Quieres empujar la sangre lejos del corazón".
Epstein le guiñó un ojo y movió su mano hacia su entrepierna. "No te importa, ¿verdad?", preguntó mientras comenzaba a tocarse.
Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. ¿De qué otra manera puedo explicar por qué mis recuerdos de lo que sucedió después están fragmentados? Maxwell quitándose la ropa con una mirada traviesa, ella detrás de mí bajando la cremallera de mi falda y quitándome la polo por la cabeza, Epstein y Maxwell riéndose de mi ropa interior con pequeños corazones. "Qué lindo—todavía usa calzoncillos de niña", dijo Epstein. Agarró un vibrador y lo forzó entre mis muslos mientras Maxwell me dijo que pellizcara los pezones de Epstein mientras ella se frotaba sus propios senos y los míos.
Una familiar vacuidad me invadió. ¿Cuántas veces había confiado en alguien solo para ser lastimada y humillada? Podía sentir mi mente apagándose. Mi cuerpo no podía escapar de la habitación, pero mi mente no podía soportar quedarse, así que me puso en piloto automático: sumisa y centrada en la supervivencia.
Muchas mujeres jóvenes, incluyéndome a mí, han sido criticadas por regresar al mundo de Epstein incluso después de saber lo que él quería. ¿Cómo puedes quejarte del abuso, preguntan algunos, cuando podrías haberte mantenido alejada? Pero esa visión ignora lo que muchas de nosotras habíamos soportado antes de conocer a Epstein y lo hábil que era para apuntar a chicas cuyas heridas pasadas las hacían vulnerables. Varias de nosotras habíamos sido abusadas o violadas cuando éramos niñas; muchas éramos pobres o incluso sin hogar. Éramos chicas a las que nadie quería, y Epstein fingía importarle. Un maestro manipulador, lanzó lo que parecía un salvavidas a chicas que se estaban ahogando. Si querían ser bailarinas, ofrecía lecciones. Si soñaban con actuar, prometía papeles. Y luego, les hacía lo peor.
Aproximadamente dos semanas después de conocerlos, Epstein subió la apuesta. Estaba arriba limpiando después de otro "masaje" cuando me llamó a su oficina. "¿Qué tal si dejas tu trabajo en Mar-a-Lago", dijo, "y trabajas para mí a tiempo completo?". Quería hacer las cosas más fáciles. "Ven a trabajar para mí", dijo, pero tenía algunas condiciones. Como su empleada, tendría que estar disponible cuando me necesitara, de día o de noche. También insistió en que me mudara del trailer de mis padres, explicando que mis idas y venidas a todas horas podrían despertar sus sospechas. Me entregó un fajo de efectivo—unos $2,500—y me dijo que lo usara para alquilar un apartamento.
Nunca había tenido tanto dinero antes. Le di las gracias, pero un destello de preocupación cruzó mi mente. Para entonces, había visto a muchas chicas visitar su casa, la mayoría solo una vez y nunca más. Si las descartaba tan fácilmente, ¿haría lo mismo conmigo? Epstein pareció sentir mi vacilación. Caminó alrededor de su escritorio, tomó una foto borrosa y me la pasó. Aunque tomada desde la distancia, claramente era mi hermano menor. Un agudo miedo me atravesó.
"Saben a qué escuela va tu hermano", dijo Epstein, dejando las palabras flotando en el aire antes de ir directo al grano: "Nunca debes contarle a nadie lo que sucede en esta casa". Estaba sonriendo, pero la amenaza era inconfundible. "Y yo soy dueño del departamento de policía de Palm Beach", añadió, "así que no harán nada al respecto".
Desde el principio, Epstein y Maxwell me mantuvieron en mi promesa de estar disponible en todo momento. Algunos días, la llamada llegaba por la mañana. Yo aparecía, realizaba los actos sexuales que Epstein quería, y luego esperaba junto a su gran piscina mientras él trabajaba. Si Maxwell estaba allí, a menudo se esperaba que también tuviera relaciones sexuales con ella. Ella mantenía una caja de vibradores y juguetes sexuales cerca para estos encuentros, aunque nunca exigió sexo conmigo sola—solo cuando Epstein estaba presente. A veces otras chicas estaban allí también, y terminaba pasando todo el día en El Brillo Way.
En octubre de 2000, Maxwell voló a Nueva York para encontrarse con su viejo amigo el príncipe Andrés, el segundo hijo de la Reina. En Halloween, ella y el príncipe Andrés asistieron a una fiesta organizada por la supermodelo Heidi Klum en The Hudson, un hotel de lujo, junto con otros invitados incluyendo a Donald Trump y su futura esposa, Melania Knauss. Maxwell se enorgullecía de sus conexiones famosas, especialmente con hombres poderosos. A menudo alardeaba de lo fácil que podía conseguir al ex presidente Bill Clinton al teléfono; ella y Epstein incluso habían visitado la Casa Blanca juntos durante su presidencia.
Aunque usualmente dormían en habitaciones separadas y rara vez mostraban afecto físico, Maxwell y Epstein parecían vivir en perfecta sincronía. Epstein llamaba a Maxwell su mejor amiga y valoraba su habilidad para conectarlo con personas influyentes. A cambio, Maxwell apreciaba que Epstein tuviera los medios para financiar el estilo de vida extravagante que sentía que merecía pero que luchaba por pagar después de la muerte de su padre, el magnate de los medios Robert Maxwell. En situaciones sociales, Maxwell era a menudo animada y el centro de atención, pero en la casa de Epstein, actuaba más como una planificadora de eventos—programando y organizando el flujo constante de chicas que reclutaba para tener sexo con él. Con el tiempo, llegué a verlos no como una pareja, sino